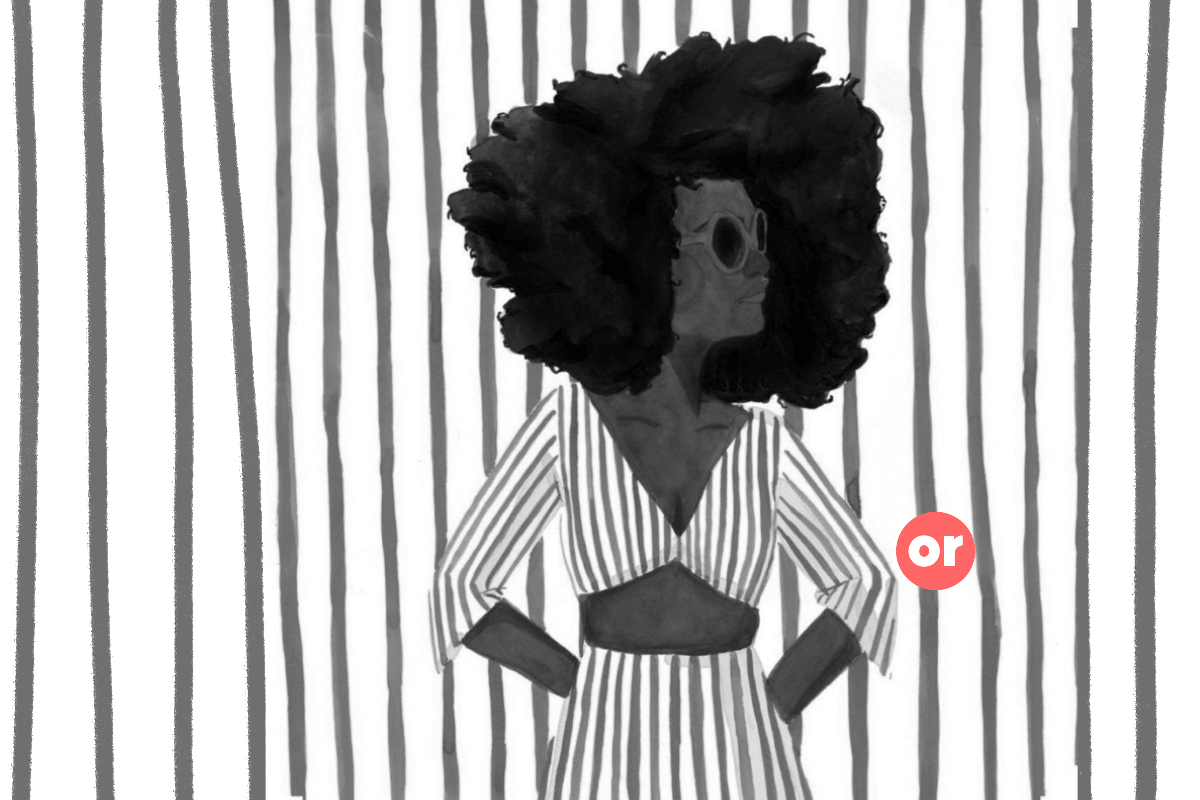Columnista:
Julián Bernal Ospina
Es posible verla llover por una calle vacía, con o sin gente, a las seis y quince de la tarde, justo en el momento en que el día actúa reflejando su espíritu. Nadie como ella se quita la capota para que las gotas se confundan con las lágrimas, ni tampoco nadie camina con la velocidad de un grave pensamiento. Todo el mundo afana el paso para llegar al merecido descanso de la casa tras la copia de cemento y rutina de cada día de la semana. Ella avanza y no se mira al espejo de los charcos que dejan los desniveles del andén por donde pasa su tristeza. El movimiento repetido la hace llegar al bus, sentarse en un puesto de la primera fila y apoyar la cabeza en la ventana. Cualquiera podría ver que la cara es la proyección del vidrio por el que resbala el agua.
No sería conocido el final del viaje por el hecho racional de que la melancolía no tiene un destino unívoco. Más bien para ella todo final esconde un principio. El problema más elemental radica en que, durante el camino de un final a un principio, hay que mantener la cabeza en el cuerpo cuando la mejor idea sería la de evaporarse con el calor del asfalto. El bus sigue el camino y ella tendrá que separar de la ventana la cabeza oculta, cerciorarse de que sí le pagó al conductor y bajarse en alguna estación para continuar el a veces inabarcable proceso de vivir. Incluso en el instante en que parezca una acción maquinal, los que la acompañan en la acera incógnita verían que la tristeza le envuelve tanto el cuerpo como el derecho constitucional que tiene la lluvia de caer.
Esa sensación es suya al igual que cada parte del cuerpo, y ha sido una lucha más grande y extensa que cualquier otra que se haya librado en la comunidad de los seres humanos. Solo que aquella ha implicado siglos de evolución. Desde cuando las emociones eran reacciones corporales ante el estímulo del peligro, hasta los años en que sentir miedo era sinónimo de debilidad en las hieles de la arrogancia varonil. Toda una historia de sentimientos y emociones deberían desembocar, a pesar de la idealización de una mujer que solo es alegría y paz para los suyos, en que pueda decirse, con absoluta y solitaria libertad, al abrir la puerta de su casa: «Estoy triste».
Desde que el ser humano descubrió la tristeza como una posible sensación en la vida, las amarguras pasan con el ritmo de la respiración, en una pieza, al alcance de un diario amigo. Hay algo en el equilibrio de las cosas que tal vez no sucede, y la tristeza se vuelve otro yo que habla desde su mundo de preguntas y de pausas. Quien la omite no hace algo distinto que reprimirla, y ella encontrará la escapatoria porque el agua es escurridiza. Quien vive en ella, pues hay asuntos que no se superan, logra hacerla parte de su propia coraza.
El mundo le debe a la tristeza el extrañamiento. El extrañamiento le debe a una mujer triste un mundo de expresión. Esta semana, que se conmemora la lucha por la equidad de género, pululan referencias de mujer todopoderosa y, frente a esa imagen sacada de una tarjeta de supermercado, pienso en una mujer triste que hasta para expresar la tristeza, hasta para sentirla, alguna vez en su vida ha tenido que pedir permiso. Cuando, muy por el contrario, en el intento, suyo por demás, de comprender ese sentimiento hay una oportunidad de sabernos humanos.