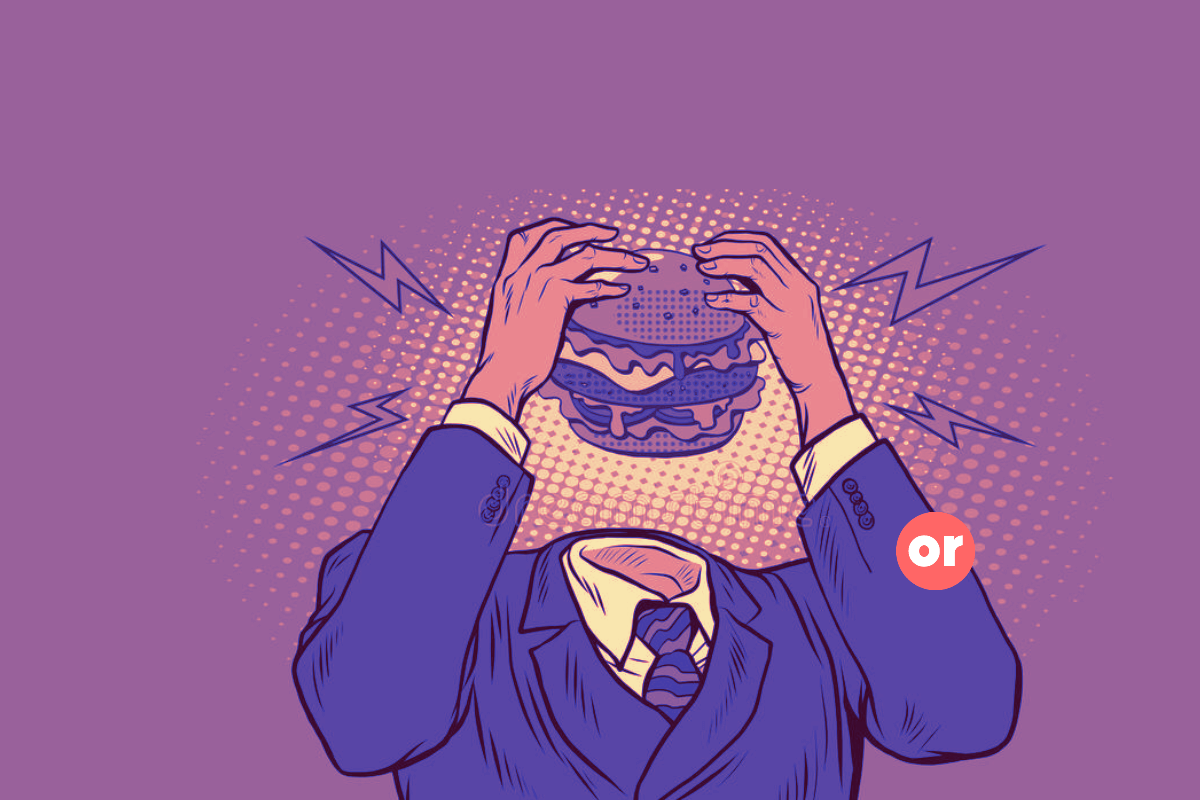Columnista:
Julián Bernal Ospina
Cuánta desilusión sentimos al descubrir que el pan tajado del desayuno cayó justo por el lado de la mantequilla: no solo resta comérselo sucio, sino también la empresa casi inacabable de limpiar el piso o de lavar el trapo con que se limpió. Sería peor que ese cuadrado blando y espumoso, tal vez el alimento más noble que exista —aunque indispensable para ciertos platos, realza el sabor de los productos que acompaña–, por una extravagancia de los mundos paralelos, por un resquicio que no logre dominar la gravedad y sus leyes, cayera parado. Sin embargo, es menester decir que sería peor no tener ni pan ni mantequilla.
Tendríamos noticia nacional con la historia del pan que cayó parado. No estaría de más imaginar a ciertos presentadores deslumbrados en su idolatría hablar del «pan divino» o del «pan de la virgen» solo por el vicioso rating; sin tener en cuenta que esos nombres pudieran suscitar celestiales comentarios de doble sentido. Y que se produjeran millones y millones de réplicas para ser observadas en vitrinas despampanantes por miles y miles de seres hambrientos. El pan divino solo podría ser ingerido por quienes poseyeran en su cuerpo ácidos gástricos benditos capaces de digerir sus componentes: tal vez solo los deiformes gobernantes provenientes de dinastías faraónicas.
Estamos hoy en día tan determinados por el absurdo que esta historia del pan que cayó parado es una bicoca comparada con esta otra, simple e indignante: en Colombia solo comen con sus estómagos mortales dos veces al día –así sean panes que caen acostados– el equivalente a las cinco ciudades más grandes del país: la suma sin hambre –esta sí– de la población de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. El verdadero misterio radica entonces en la pregunta de por qué en cada hogar colombiano no hay, por lo menos, un noble pedazo de pan en la despensa con el cual hacer tan solo un sánduche de aire.
Porque con esta nueva absurda reforma tributaria no sería raro que hasta gravaran el oxígeno. Que para pagar por un sánduche con salsa de nada y carne de ausencia cualquier cristiano tuviera que gastar más impuestos por la rebeldía de decir que no tiene comida en el vientre. Que el dinero recaudado el Gobierno lo destinara a la creación de innovadoras políticas públicas que apoyen la comercialización del viento. Que para comerse una tajada de pan haya que pagar impuestos por la levadura; por la harina; por el trigo; por el azúcar; por el aceite; por la sal; por los camiones en que los transportan; por las vías; por las personas que conducen, sin contar las cuantiosas tajadas que con justicia los ciudadanos deben asumir para dar de comer a los ínclitos padres de la patria.
El mayor absurdo es el hecho de que el hambre aún abunda más que los panes ordinarios. El absurdo crece cuando lo que se paga por un pan se desperdicia en mermelada. Y todavía crece más cuando el Gobierno responde ante esto de la misma manera en que se ha buscado siempre, en un círculo adictivo y sofocante, con idénticas reformas como si no se aprendiera del pasado. Mientras que en el parnaso se dice que el pan es la manifestación del tiempo, pues se nota el paso de las horas en su dureza o en la forma en que se cubre de moho, aquí pareciéramos vivir en un estancamiento: el tiempo está detenido desde hace décadas en problemas similares con semejantes soluciones, en una posición igual de estática a la del pan que cayó parado.