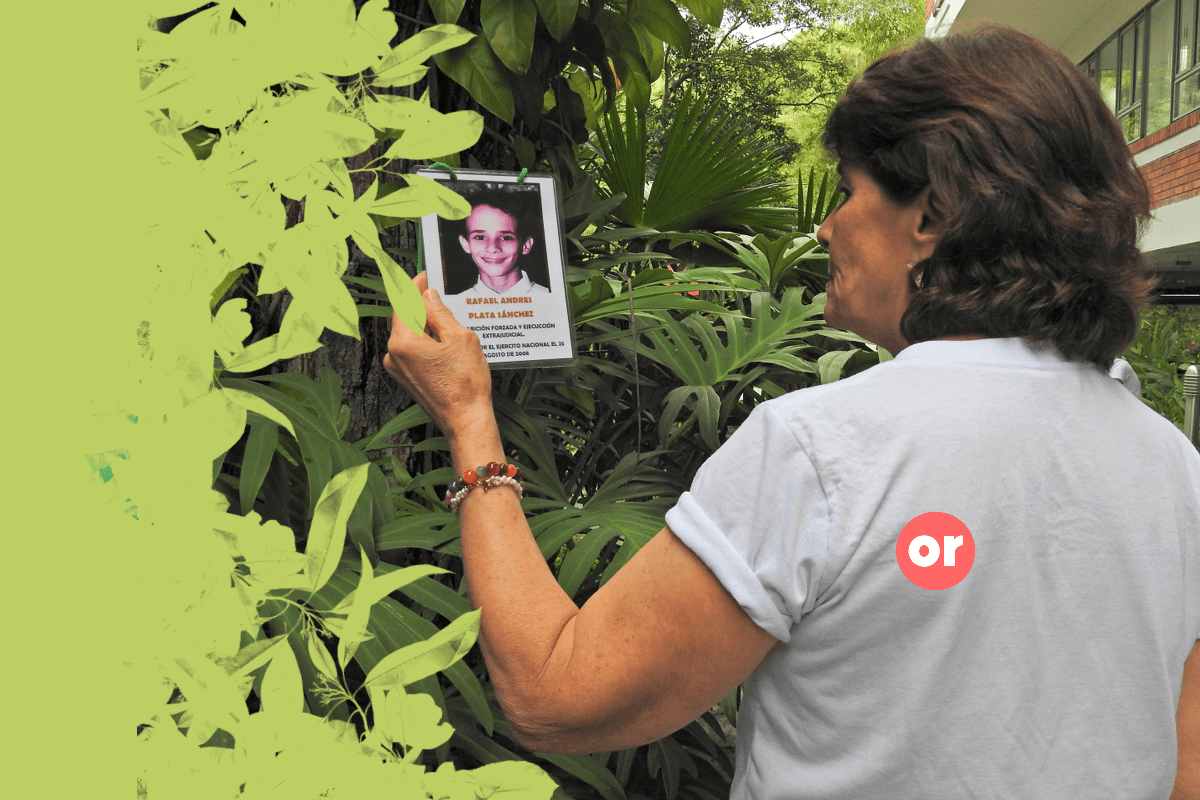Columnista:
Rafael Medellín Pernett
El rostro de consternación de San Pedro al escucharme responder a su pregunta fue tal que no pude evitar sentirme avergonzado ante la semejante imprudencia que había cometido. Lo último que recuerdo es una voz ronca gritando ¡fuego! y de la nada me vi formado en una larga fila de almas que caminaba en línea directa hacia ese hogar inmenso de paredes y pisos construidos con blancas nubes. Cuando por fin estuve frente al guardián de la entrada, noté que las puertas del cielo compartían cierta similitud con las puertas de la Catedral Primada de Bogotá, pero no dije nada para no aumentar el ya desagrado que se le notaba al Santo luego del rotundo «no tengo idea» que exclamé después de que me hubiera preguntado cuál había sido la causa de mi muerte. ¡¿Cómo es siquiera esto posible?! —respondió con algo de convulsión celestial el conocido servidor público de la burocracia del más allá—, bastó un movimiento de su brazo que estaba cubierto por una larga manga blanca la cual le tapaba hasta la mitad de la mano, para que aparecieran dos figuras bastante robustas detrás de mí, las que me condujeron a una puerta contigua, muy pequeña, por la que había que agacharse para poder pasar. Problemas con los papeles de entrada, dijo uno de mis escoltas a otro oficial que custodiaba un largo pasillo, que parecía el descenso a un calabozo infernal. La charla entre los escoltas continuó esta vez sobre un proyecto que se estaba construyendo en una colina de nombre griego que no podría yo escribir, y de cómo había iniciado un proceso de selección para dotar a la obra del personal altamente calificado.
Por ellos me enteré también, que San Francisco estaba necesitando un nuevo ayudante, porque su hombre de confianza acababa de jubilarse, y el famoso santo buscaba con urgencia una nueva mano derecha. Nunca se me había ocurrido que muerto fuera más fácil conseguir trabajo que vivo, de haberlo sabido antes no hubiese dudado en convertir mi cabeza en el nuevo hogar de una pareja de balas calibre 38.
En todo caso, pude notar que el pasillo no era más que un conjunto de salas de espera y no un camino directo a las calderas del infierno, entré en una de las tantas y me fue puesto justo encima del corazón una etiqueta con un número: 6402. Cualquiera que fuera la causa de este cuello de botella de la jurisdicción del cielo empecé a entender que tendría que esperar que atendieran a las otras seis mil cuatrocientas un personas que estarían delante de mí, mi paciencia estaba a punto de colapsar y comencé a poner en duda la comentada y alabada serenidad post mortem.
Transcurridas algunas horas continuamos todos en la misma amplia sala, de techo alto y densa atmósfera de incertidumbre; a la espera de una respuesta oficial por parte de los más altos representantes de la jerarquía divina.
Mi inquietud y ansiedad tuvieron que ser escuchadas por el mismo San Pedro porque cuando me disponía a levantarme de la silla para alzar mi voz, denunciar este casi secuestro y exigir la presencia de un abogado, el Santo entró en la sala con paso ligero y mirada en alto. Atravesó el recinto hasta el fondo y su figura quedó posada delante de los seis mil cuatrocientos dos cuerpos que esperábamos un desenlace.
Quiero que sepan —empezó diciendo el Santo, con voz dura y notoria irritación— que en toda la historia de la humanidad ningún hombre había osado desafiar las leyes de Dios y mandar al cielo tal cantidad de almas sin una razón conocida y concreta de muerte. Ha habido guerras y homicidios, muertes injustificadas, enfermedades y pestes, pero nunca habíamos tenido este caso tan despiadado de maldad. Y como la ley colombiana, que es la ley de donde provienen, no ha sido capaz de brindar al cielo un oficio exponiendo al respectivo culpable o culpables, entérense todos que la justicia divina ha tomado esto de manera muy personal y ha iniciado una investigación que pretende llegar al fondo de todo, si es que existe, y en el caso de no existir será creado con la verdad de los hechos —sentenció y salió del lugar en completo silencio.
Su discurso nos dejó más confundidos, porque si hace unas horas no sabíamos nada ahora menos sabemos sobre todo este embrollo. Lo único que puedo decir es que nos dieron la orden de esperar aquí, hasta que todo se aclare, y ni Dios ni San Pedro, ni mucho menos el Estado colombiano tienen idea de cuándo será esto. Quién iba a pensar que morirse sería tan engorroso como hacer cualquier otro papeleo en la DIAN o la Alcaldía de Bogotá.