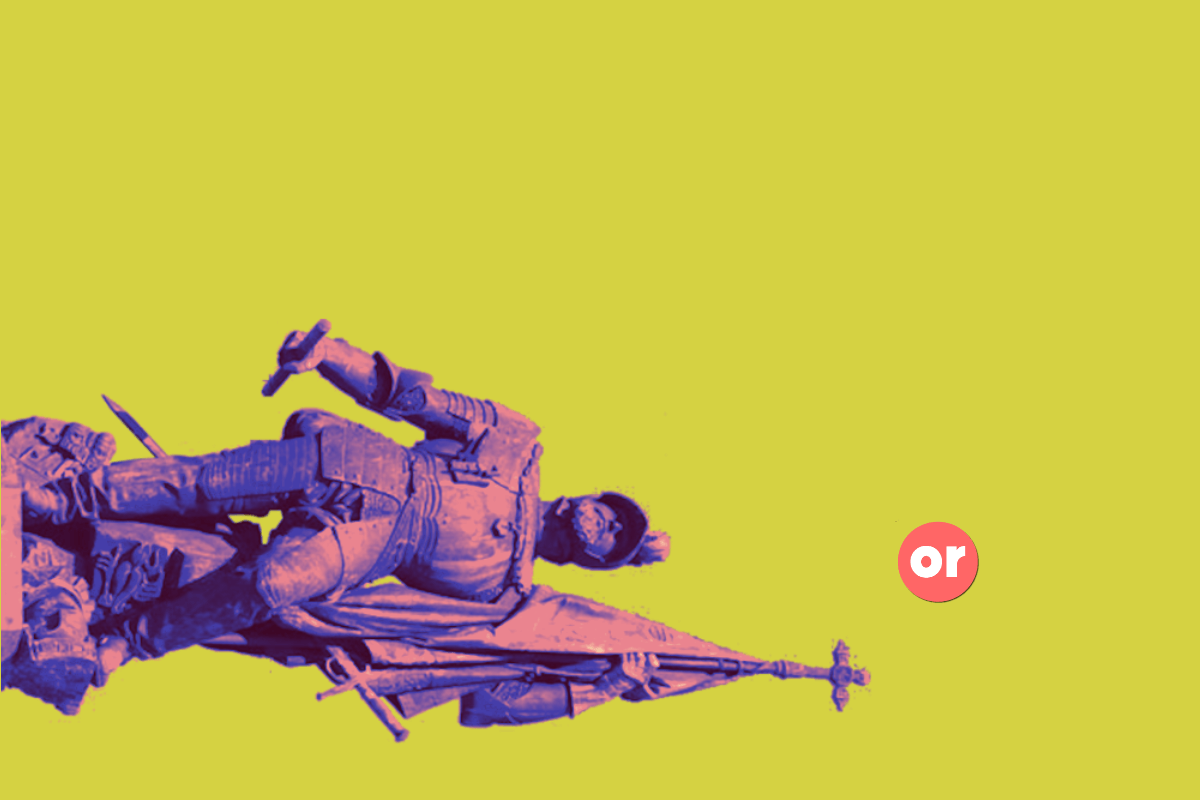Columnista:
Julián Bernal Ospina
Me gusta decir que llegué a Oak Park, la villa donde nació Ernest Hemingway, por el azar, aunque en verdad nos llevaron unos amigos a mi hermana, una amiga y a mí en la comodidad de su carro Mazda. Podría decir que el azar les hizo mover las manos, pero ya sería demasiado pintoresco, a pesar de que me caracterice, como lo sabrá el lector, por estas expresiones de colores extravagantes. Fuimos detrás del arquitecto Frank Lloyd Wright y terminé sorprendido al ver el tamaño de mi ignorancia cuando constaté, en un poste de luz –unos cuarenta minutos después de haber abandonado Chicago–, una fotografía en blanco y negro de Hemingway mirándome altanero y joven en medio de casas de estilo victoriano, agitada por vientos de primavera. De repente pensé que en toda la villa en el lugar en que había más juventud era en ese retrato pueril.
No pude creer mi ignorancia o mi olvido, sobre todo porque es un escritor que había leído –y eso es ya decir mucho–, por quien había vivido la búsqueda del corazón humano en la pasión por aquello que se ama. Pensé que no había ocasión más afortunada para celebrar ese truco del destino, ni tampoco más propicia: como él tantas veces lo vivió, sentía en mi cabeza algunos influjos de una noche mezclada con vodka diluido en agua y hielo, cervezas apuradas de sabor a madera, y las hermosas luces de la ciudad en un barco helado, lento y amistoso. De modo que el sabor de la noche aún me acompañaba cuando, prevenido, caminaba las calles aledañas luchando contra el sol y el viento, asombrado por las flores y los árboles, procurando imaginar cómo caminaría Hemingway por ahí entre tantas iglesias, tal vez con su pantalón corto, justo perdido en la misma edad de la imagen que había visto antes de entrar.
La casa donde nació era la típica construcción geométrica de dos pisos de estilo victoriano, que no se sabe si pertenece a un cuento de amor o a una novela de suspenso o policíaca. Fachada con líneas y figuras en la piel, pequeñas columnas que mantenían en pie el techo que daba sombra a una zona pueblerina para sentarse a mirar el mundo. Abrazada por árboles con ramas secas y verdes, se acomodaba perfectamente a lo que un colombiano como yo diría que son las casas de las películas gringas. En la época en la que Hemingway nació, a principios de siglo pasado, era un barrio de ricos. Su casa lo era todavía más, pues contaba con comodidades que raramente se veían, como el teléfono y la electricidad, propiciadas por el padre multifacético Clarence Edmonds Hemingway –doctor, intelectual, científico, fotógrafo, cocinero– y por la madre y música Grace Hall Hemingway, quienes tuvieron cuatro hijos, incluyendo a Ernest.
No hay que pensar mucho para deducir que esa casa familiar idílica, de tapetes acolchonados y paredes disfrazadas, reconstruida a través de testimonios y de fotografías –de la que quedan pocas cosas de la época como algunas sillas, muebles y adornos– era una casa que representaba una tensión para el futuro escritor. La perfección de las formas, la conservación de la memoria de antepasados ingleses, el culto a una época que moría en su música, en las maneras de pueblo estrecho, no eran un ambiente para un temperamento como el suyo: amante de la adrenalina, concebía que solo podía escribirse bien al borde del abismo.
Allí creció, sin embargo, y en su familia tradicional y numerosa, en su barrio de ricos en decadencia, construyó sus primeros años y definió sus gustos por la escritura, la caza, la pesca, el boxeo, la zoología, la química, y todo lo que desarrollara su sensibilidad de artista antiescolar. Más autodidacta y lector frenético que estudiante –se cuentan miles de libros que leyó y no terminó el college (algo así como la universidad)–, lo imaginé entre las casas perfectas –en donde se esconden los abandonos de las malezas, los tableros corroídos de baloncesto, las calles furtivas–, conspirando con amigos la huida hacia una vida diferente, amando más allá de los ojos castigadores de los padres. En eso se me pareció tanto a cualquier otro escritor, pobre o rico, que solo reconoce la angustia alrededor, y que debe marcharse para reconstruirse. Cierta igualdad en la vida, su drama y su disfraz, que hace que a nadie le sea regalado absolutamente nada, aun teniéndolo todo.
La casa es parte de una oenegé que pretende mantener el legado de Hemingway. En ella me recibieron tres mujeres, dos de ellas de más de setenta años. Yo hablaba en mi tímido y precario inglés y entendía adivinando. La más joven o menos vieja –de nombre Linda y de caminar lerdo y decidido– quien me hizo el recorrido por la sala, la cocina, las habitaciones, los corredores, y me explicó con amplio conocimiento y con generosidad cada sentido familiar que indicaba esa casa, me contaba que era extraño que a alguien ahora le gustara la obra de Hemingway, mucho más con lo que se decía: que justamente representaba aquello que se conoce con vaguedad como masculinidad tóxica. Un hombre con la vida emocional tumultuosa, amante de las corridas de toros, vanidoso con aspecto de actor de cine, cazador de animales, bebedor empedernido, imperturbable y peleador, violento y agresivo: ¿cómo alguien podría amar esa estampa de figura masculina en una época de reivindicación feminista? No lo sé con certeza, de mi parte. Pienso ahora en la igualdad en la búsqueda del sentido, en la literatura como pasión desbordada no del deber ser, sino de lo que se es. La escritura al borde de la muerte. La sangre o la tinta; el dolor y la alegría como páginas y muros.
Al final del recorrido, la otra mujer anciana, esta de ojos vivos azules y mucho más impedida y alta, me dejó una frase que nunca olvidaré. No podía irme sin comprar un libro, y lo hice con más ansiedad que convicción. Ella, no obstante, me había recomendado que me llevara una especie de folleto en español en el que estaba la historia de esa casa. Yo le dije que no, pues ya iba a comprar un libro de los cuentos de Hemingway. Entonces, sin dudarlo, y con sorpresa para mí, dijo que ella compraba el librillo por mí. “No podía dejar de hacerlo”, concluyó, e hizo temblar mi espíritu antiimperialista con lo siguiente: “Hemos cometido muchos errores, pero somos personas cercanas”. Le dije que me firmara una página, y me escribió: “Love you! Conni”. Me despedí queriendo abrazarla y me fui caminando y pensando, procurando comprender el sentido de sus palabras en la fugacidad del viento.
No creo que sea culpa de la pandemia el hecho de los pocos visitantes de la casa museo, en todo caso. A pesar de ello, cuando terminé la visita, dos personas que adiviné como estudiantes de origen latino quisieron entrar a la casa, pero ya no había más tours después de las cinco de la tarde. Y eso que aún las fotografías de Hemingway circundan algunas cuadras de la villa de Oak Park, por las que pasan carros con música rap en alto volumen, caminantes desprevenidos; duermen sobre hamacas colgadas en los árboles ciudadanos olvidados del mundo; montan bicicleta y juegan baloncesto ciertos niños esporádicos.
Ese día, el primero de mayo de 2021, se tumbaban estatuas en Colombia como la de Sebastián de Belalcázar, Antonio Nariño y Gilberto Alzate Avendaño, y yo solo pensaba en el contraste entre el pacífico barrio estadounidense con las calles incendiadas por la injusta reforma tributaria del gobierno de Duque. De alguna manera creía que todo el mundo debería estar indignado en ese barrio, pero la gente solo caminaba –era la misma motivación provinciana que sentía que las mujeres del museo debían conocer a García Márquez, pero no sabían nada de él–.
Me pregunté, entonces, qué haría hoy Hemingway en Colombia, cuando se queman bancos y peajes, cuando la policía les dispara a los manifestantes, cuando van más de 30 personas asesinadas, cuando se rebela la gente desesperada al no ser escuchada. Supe, por ellos, por mis compatriotas, como en la novela de Hemingway Por quién doblan las campanas, que también se tumban las estatuas por mí, por lo que creí que Hemingway, siempre del lado del pueblo, estaría también tumbando su propia estatua.