Columnista:
Andy Romero Calderón
Hay personas que por su grandeza se merecen una historia escrita, ya que la contada, aunque va de voz a voz dirigida por los que presenciaron sus virtudes y su propagación es directamente proporcional a su magnificencia, el arraigo que crea los agradecimientos en los corazones ayudan a enmarcar el diploma de buena persona que en vida se ganó, tiene limitaciones, por eso los invito a sumergirse en este intento de crónica que está completamente sugestionada por un enorme sentimiento de amor, les voy a contar en ella algunas cosas sobre otra mamá grande que existió, a parte de la que inmortalizó Gabriel García Márquez.
A diferencia de la de Gabo que solo logró vivir en función de su dominio por 92 años, la mía llego a dominar por 93 años y 201 días; para similitud de ambas, que a nadie se le había ocurrido pensar que fueran mortales, salvo cuando llegaba como ladrón por la noche el mensaje de la despedida; a diferencia de que la de Macondo cercó su herencia desangrada en un círculo vicioso de incesto, la nuestra siempre nos mandó a mejorar la raza lejos de la ñata infalible que estamos condenados a heredarle; para similitud ambas confiaban en que vivirían 100 años como sus abuelas maternas, al punto que la de Gabo tenía planes para su quinta generación, la nuestra ya tenía quinta generación y pagó por adelantado los mariachis que cantarían llenos de júbilo en su cumpleaños centenario, y así se fue camino a la clínica con la esperanza de volver por sus mariachis y sus 100 años, porque no se había caído, aunque se hubiera fracturado su caderita aguantaba mucho más todavía, pero la pajita del cerro se marchitó un siete de noviembre de un año del cual no quiero acordarme…
Cuando le tocó partir para la capital a tomar posesión de su nuevo hogar de asiento y dejar atrás el que por años forjó próspero en su pueblo querido —por recomendaciones puntuales del médico después de una intervención a la que debería guardar reposo y sobre todo estar alejada de una carretera incomoda, acrobática y demorada, igual a la que conducía a su pueblo polvoriento, que estaría prohibido también— primero pensó que era por días, después por meses, y después entendió que había fundado su nuevo Estado en la que hasta su último suspiro llamó su única casa, aunque tuviera otras.
Cuando se trasteó debió decidir si solo se llevaba los recuerdos y sus cosas personales o se embarcaba en la odisea de viajar con los miles de libros de apuntes donde reposa la evidencia de lo que le debían, de los miles de mercados que le fió a sus paisanos, de la suma incalculable de favores económicos que hizo con promesa de regreso —que ya eran pagos con la satisfacción de sentirse útil para la gente— siempre fueron eso, apuntes que llenarían su mudanza para ir a seguir llenando espacio a donde se colocaran, por eso decidió dejarlos atrás, se fue con los recuerdos. Mirando a los niños que lloraban a la señora que después de un regaño les daba un pedazo de panela, un dulce de menta, una chupeta, se iba la que volvió patrimonio material en Guacoche a la “La ñapa”. Partió.
Ilda Leónidas Chinchia de Calderón, nació en el abril del 1927 y a la edad que le correspondía jugar con muñecas ya estaba invirtiendo la plata de la venta de un cerdo que le regaló su madre, para continuar una cría y tiempo después, con las ganancias montar una tienda que se convertiría en el depósito más grande — hasta el día de hoy— de toda la región, donde se abastecía por completo a Guacoche, un pequeño pueblo de 125 casas de bareque, con terrazas tan acogedoras como calurosas de techos variados conforme la situación, y también a todos los pueblos y fincas circunvecinas.
Junto a su amor eterno, Fidelio Calderón, consagró un hermoso hogar con nueve hijos bien criados, a “todo leche” , de forma paralela ayudó a criar a muchos más, siempre fue una mano amiga, de su tienda. Nadie que entraba con una necesidad se iba con las manos vacías, por eso con el pasar del tiempo se convirtió en un recinto de apoyo comunal, al que quisieron convertir hasta en casa de empeño, empeñó muchas prendas de oro, las que no devolvió, las daba o se le perdían porque nunca usó una, siempre se mantuvo sencilla como su personalidad.
Y a los familiares que la aconsejaban en tono de regaño, de que eso así no funcionaba, que la gracia de prestar plata era que le devolvieran un poco más de lo que ella dio, de que el negocio de empeñar prendas u objetos de valor estaba en que le devolvieran más dinero del entregado, de que al que le fiaba no se le podía seguir fiando aun cuando estuviera pasando hambre, a esos y a otros cuantos más reclamos por su esencia de gente les salía rauda y a la defensiva con su voz pausada, entrecortada pero siempre impregnada de autoridad, diciendo:
- ¡La plata es mía! Yo hago con ella lo que me da la gana, si la quiero regalar la regalo.
Con la muerte de su compañero de vida, y después de transformar su estado pequeño y democrático en su nación monárquica dictatorial, en: “mi casa”, la de ella.
Se volvió aún más la de todos, de sus hijos, de sus nietos, de sus paisanos, de sus compadres, de sus vecinos, siempre había algo de amor que entregar, un consejo que dar, un regaño, un favor que hacer, un desplante lleno de sinceridad, una historia que conversar y un billete enrollado que llevar a los bolsillos de sus visitantes—tanto así que la falta de dinero en efectivo se volvía un problema de estado no por alguna necesidad de ella, sino por no tener nada que darle a los que llegaban— a este que les escribe nunca le falló, y se comenta para dejar en evidencia de que se ha sido pobre pero no de un billete y mucho menos a falta de una buena abuela.
El inmenso patio de “mi casa”, la de ella, lo llenó de apartamentos para alquilar donde se pagaba arriendo cuando se podía o si se quería, nunca hubo un hostigamiento de cobro, siempre y cuando fueras buena compañía, eso sí, los podía ver desfilando con ropa nueva y bolsas de compra.
Una señora en todo lo ancho y largo de la palabra, a la que le debo más que esto intentaré pagarle, pero quedaré con seguridad en deuda, que enviada le tengo a mi mamá y a mis tíos y tías, que orgullo de nieto tengo.
… cuando el sepulturero distraído sellaba su tumba, logró entrar en sí y nos prestó atención en la conversación familiar sobre si él tenía claro la fecha que se debía poner en la tumba, nos sorprendió diciendo que tenía tres fechas claras en la vida, dos que recitó de momento, pero que yo no recuerdo, y la de mi abuela, su familiar también,
- “22 de abril del 27” ella es del 27.
Después explicó que cuando tuvo una desgracia con su hijo mayor, lo ayudaron dos personas, un señor que por el asombro no logre memorizar y mi abuela, la mujer de las puertas abiertas, que hasta el final seguía escuchando la voz a voz de su legado.
Ilda Chinchia de Calderón, Mamá Pilla, Quecha, la Mamá Grande.
Colofón; después de todo me tocó escribir los datos en el cemento fresco de su tumba, con dolor y nervios lo logré hacer, desde ahora ya no le tengo miedo a nada de lo que tenga que escribir.

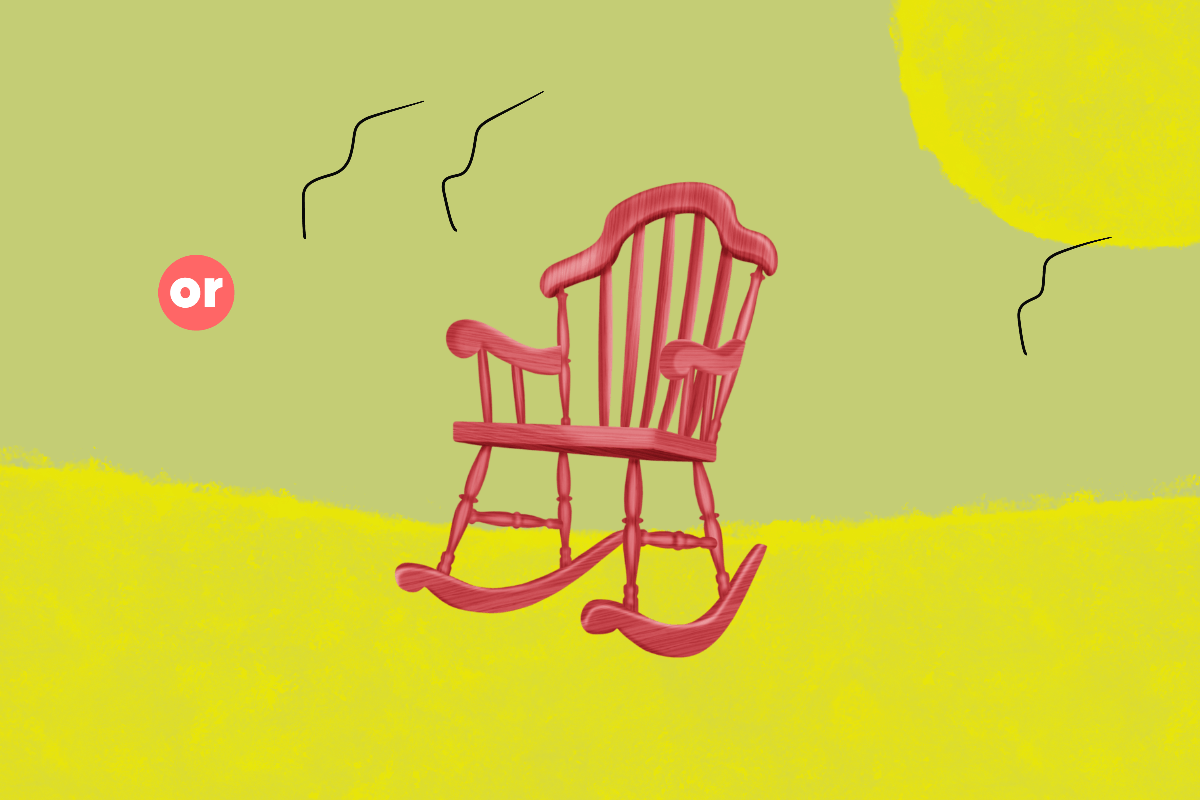










Escrito fluido y ameno.. Felicitaciones.