Columnista:
Julián Bernal Ospina
Si no existiera la palabra hijueputa cuál sería la reacción al sentir el súbito dolor en el meñique derecho tras ser golpeado por la esquina de la cama. Un «Señor Jesús, padre todopoderoso» no bastaría en su derroche de sílabas para remplazar el sonoro hijueputazo que sale de la boca, natural como el dolor que se siente en el dedo. Bien podría decirse que ahí es cuando comienza la cura: esa sonoridad nuestra como el más enquistado prejuicio hace que el cuerpo libere la tensión que ha guardado durante días de cárcel autoimpuesta, y pueda así no solo remediar la sensación en la diminuta uña, sino también equilibrar la emoción interior de la vida y su cotidianidad pasmosa. No estaría de más que los médicos prescribieran, con ínfulas científicas y maneras asépticas, dos o tres hijueputazos después de levantarse de la cama, en ayunas, a fin de poner el alma en equilibrio para el día.
Si algo debemos aprender de la palabra hijueputa es que algunas veces hay que desprenderse de la vanidad. Verbigracia, el que haya sido capaz de olvidarse de una parte de sí misma para lograr estar en la eternidad de los días: ha dejado el infinito para ser infinita: en vez de conservar la o para vanagloriarse de ser una frase de tres palabras cuyos sonidos le alcanzan a fin de pronunciar todas las vocales («hijo de puta»), la ha puesto a un lado con el único objetivo de transformarse en un vocablo al alcance de la boca, en cualquier situación del día. Frente a la pantalla del televisor al ver la figura pretenciosa de una corbata atravesada por una banda tricolor que habla de niños como máquinas de guerra, frente al parabrisas al sentir que un conductor se pasa sin consentirlo de carril, frente a un amigo para decirle que no, que esa hijueputa no se lo merece; «qué hijueputa tan bueno pa semejante tristeza de espíritu».
En sus mutaciones la palabra sabrá cambiarse de traje, así como ya ha sido antes y en otros países hideputa, hijo de la chingada, hijuemadre, hijuepuerca. Hideputa es la más similar a la reina de esta columna, y Cervantes la puso en labios de don Quijote. Por tal motivo, quizás –el de sus múltiples formas–, sea una palabra política como la que más; nosotros se la hemos puesto, muchas veces en desgracia, a los muertos contrarios (léase también al revés): realistas a independentistas, centralistas a federalistas, liberales a conservadores, capitalistas a comunistas, paras a guerrillos, oligarcas a populares, santistas a uribistas, y así hasta que dejemos de existir. ¿Cuántos cadáveres sin nombre han terminado llamándose así luego de la frase lapidaria que proclama su asesino: «qué bueno que se murió este hijueputa»?
Democrática como la ira, camaleónica como ciertos expresidentes –incluso quienes dicen mantener los mismos principios en su «larga carrera política» cual cola de lagarto–, no sería extraño que, para responder a los designios del lenguaje inclusivo, mute en unos años hacia la voz hijuepute. En justicia, pienso yo, pues con certeza habría que ver la cantidad de putos disfrazados de señores intachables; con lo cual el problema no sería el de su promiscuidad, sino el de su hipocresía, que solo responde a la expresión de cierta doble moral. La misma moralidad irreflexiva que ve en una palabra diaria, humilde y democrática como hijueputa la representación del diablo o de lo que está mal, con el simple hecho de nombrarla. No ven que en ella reposa la riqueza de la lengua, es decir, de todos los que la hablamos: esta hijueputa lengua es rica porque también es procaz.

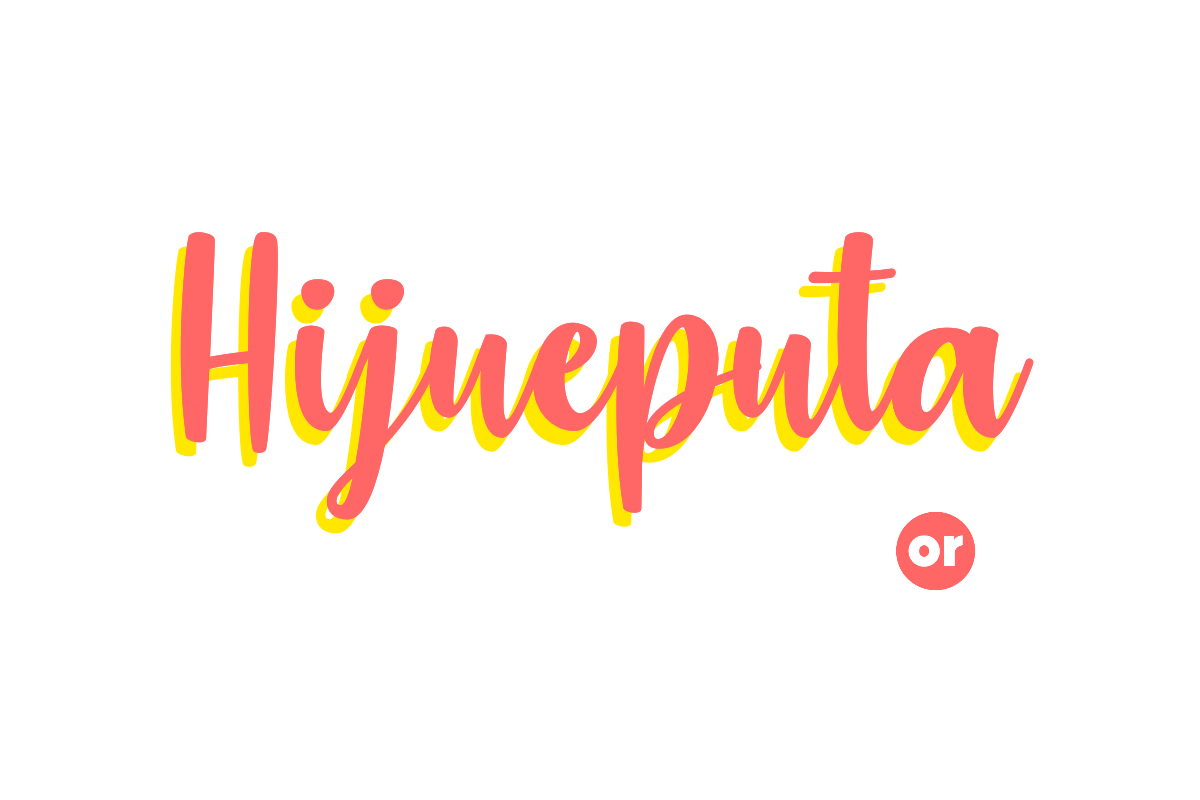










Ay Jueputa!
Que hijueputa verdad.
hugo álvarez