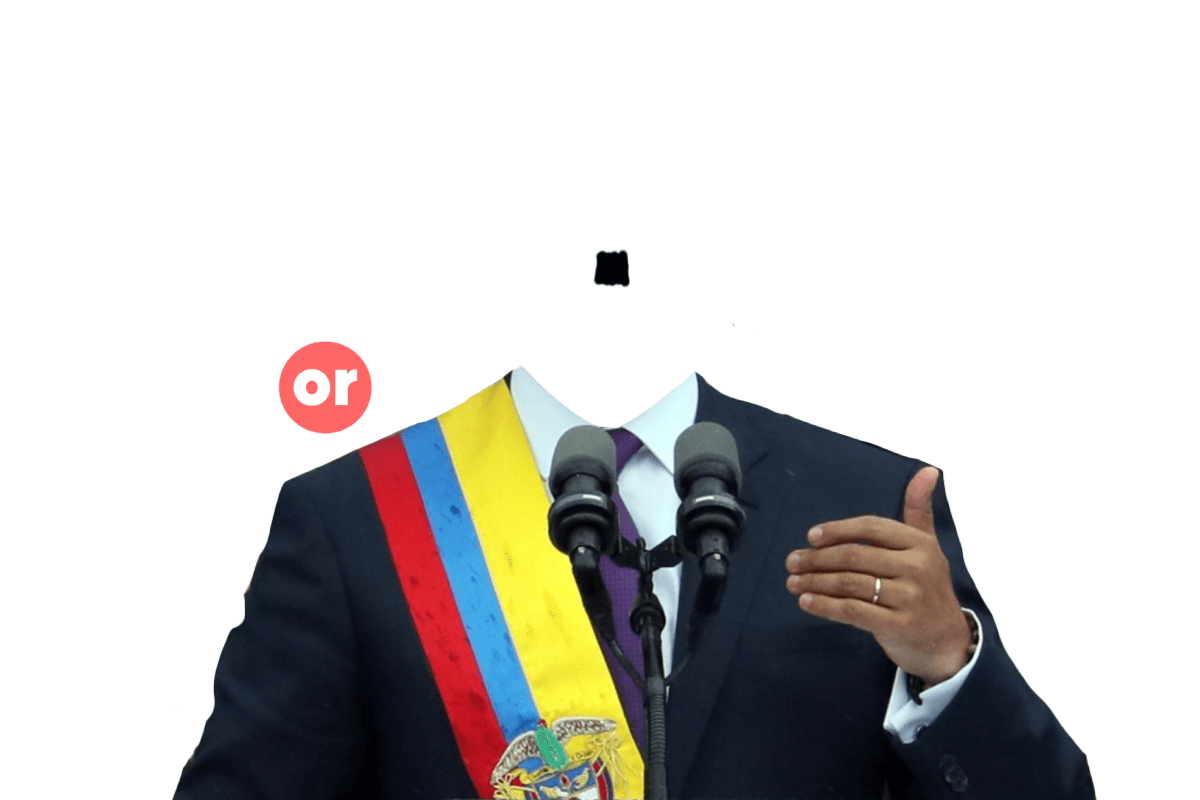Columnista:
Tatiana Barrios
En el colegio no me hablaban mucho de las dictaduras, ese era un tema que en la clase de Ciencias Sociales se veía de pasada y sin profundizar, otras eran las necesidades que proponía el plan de estudios colombiano: aprender quiénes fueron los presidentes del Frente Nacional, dónde queda la región caribe y cuáles son los símbolos patrios. Incluso, el único presidente que me enseñaron como dictador colombiano fue el creador de tantos sistemas públicos que hoy día siguen beneficiando al pueblo, de tal manera que no coincidía su buena iniciativa con el concepto de dictadura que había formado mi prematura mente.
Yo había leído los horrores de Pinochet en Chile, las violaciones, desapariciones y asesinatos, la persecución ideológica y la tortura porque sí, porque no, y por si acaso. Eran escalofriantes, Isabel Allende describe un poco esa realidad en su obra La casa de los espíritus, una pieza literaria que, un poco más allá de la mitad del libro, comienza a describir a través de sus personajes la crueldad de una era de oscuridad y dolor para el pueblo chileno.
Al menos aquí no hay dictaduras, pensaba en aquel entonces, y la que dicen que hubo fue más útil que gobiernos elegidos por una farsa de aquellos tiempos donde el poder se repartía entre dos partidos políticos. Aquellos tiempos. No los nuevos, en estos el poder es más concentrado, para ahorrarnos esfuerzos.
Pero la madurez progresiva, la lectura y la universidad fueron haciendo lo suyo dentro de los conceptos que tenía por entendidos y el peso que a cada uno le daba. Y así, en medio de una clase en un salón del bloque H en la Universidad del Atlántico, debatíamos si realmente en Colombia existía un Estado democrático, porque ¿es posible hablar de una verdadera división de poderes? ¿será acaso muy apresurado de nuestra parte hablar de una democracia palpable como la que define nuestra Constitución Política? Las respuestas iban dirigidas a un rotundo no.
-Y si no hay democracia, ¿qué hay en Colombia? — Nos cuestionaba
– una dictadura — dijo algún compañero
Una dictadura, esa es la fatídica imagen que ha generado el Estado colombiano ante sus jóvenes. El totalitarismo era la rótula defendida por el compañero. Un poder concentrado en un grupo político, controles institucionales en manos de ese mismo grupo y ese afán descarado por abarcar la vida del ciudadano. Las declaraciones entraron en debate, pues si bien casi ninguno, por no decir ninguno, era fervoroso del Gobierno, para varios parecía una exageración catalogarlo como dictadura.
En aquel debate no participé mucho, pero en la cabeza retumbaba mi posición callada: no sé si una dictadura, pero sí tenemos una democracia disfrazada, tal vez mucho más peligroso que una dictadura.
El disfraz es peligroso, no conoces quién está detrás de la máscara. Cuando se sale en Halloween vas tranquilo al lado de muchos disfraces, muchos con caras tapadas sin saber quién será el fulano tras del maquillaje o la máscara. Así mismo ocurre en Colombia. La diferencia es que en un silencio cómplice todos saben qué hay tras la fachada democrática y participativa de los gobiernos que por esta tierra han pasado, pero todos insisten en imaginar que es distinto, en creer que el disfraz es la realidad y la realidad una fachada transitoria que algún enemigo quiere montar.
Con bombos y platillos nos anuncian el pluralismo, la libertad y la autonomía como banderas de las políticas nacionales; pero si el ejercicio de tales prerrogativas y libertades llegan a afectar mínimamente los intereses de uno o varios jefes, automáticamente la ira armada aparece y destroza cualquier vestigio de contradicción, debate o denuncia que haga cojear una falsa perfección estatal.
El miedo, que ya se volvió un patrón de uso en cualquier manifestación que contraríe una decisión o que se muestre inconforme con una actuación gubernamental, es blanco fijo para la confrontación, y no precisamente una confrontación de palabras.
La institución policial, que, irónicamente, al buscar en Google aparece como la encargada de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, ha sido un siervo útil para las técnicas del terror al estilo maquiavélico. Infundir miedo, confundiéndolo con respeto, mostrar superioridad a través de la mediocridad de atacar con arma de fuego a quien no tiene cómo defenderse. A ese nivel de bajeza han llegado las instituciones nacionales… qué vergüenza.
Si verdaderamente habláramos de un país democrático, la escucha atenta a las inconformidades no faltaría en la agenda gubernamental. Sí, quemaron los CAI, pero mataron a una persona. Si, rayaron las paredes, pero asesinaron a jóvenes esa noche de horror en Bogotá. Como leeríamos en la narración de El olvido que seremos «en medio de una serie de hechos irracionales, los estudiantes habían hecho algo irracional, que era la quema del edificio, pero lo más irracional de todo, no había sido esto, sino el asesinato del estudiante».
Así mismo ocurre en estos días. Tal vez, la violencia no es la respuesta, pero después de protestar bailando, cantando, saltando, y no haber sido escuchados, por el contrario, haber sido masacrados todas las semanas de este año en cada rincón del país, lo que llamaron «vandalismo» es una respuesta natural al inconformismo que no es escuchado y que siempre busca ser maquillado con discursos de países utópicos en las cumbres internacionales.
Nos estamos desangrando, y todos quieren que el mundo entero lo escuche. Que aquí, como en Estados Unidos, la policía también mata, abusa del poder, se bambolea por las calles alardeando que te pueden dar bolillo si así lo quisieran, y tristemente, que por eso debes tenerles respeto, lástima que esa actitud solo genere desagrado.
Los vacíos conceptuales del término democracia en nuestro país se hacen palpables cada día, con cada noticia. Las bancadas del Congreso compradas (mire nada más quién es el presidente del congreso), la Fiscalía, que hace parte del judicial, amiguísima del Ejecutivo. Una mezcla de amigos de universidad, esposas de los amigos o deudas políticas que han desembocado en un mutualismo descarado que contribuye a desalinear aún más el espejismo de Estado democrático que pretenden vendernos.
Resultó que mis ideas infantes estaban erradas, tal vez no tuvimos a Pinochet, pero la realidad nos continúa golpeando con la misma rudeza con la que golpeó a Chile en su momento. En este intento de democracia, pluralismo y participación ciudadana, predomina la censura, las desapariciones, los asesinatos, las violaciones por las mismas fuerzas armadas, y en general, predominan muchas contradicciones.
Aquí, donde se apoya la vida y la juventud, se tiene a las periferias en una guerra que pelean solos y sin garantías de protección; ante cualquier final siempre hay un político diciendo sus condolencias y que procurará por esclarecer los hechos. Siempre salen con respuestas inútiles, con ofrecer un estadio cuando les acaban de matar los hijos, o creer que los están vitoreando cuando les están exigiendo respuestas, justicia y, si es posible en esta tierra de escándalos, plomo y muerte, un poco de tranquilidad.
Es frustrante pensar que todos los años estamos quejándonos de lo mismo. Se va a cumplir un año de la denuncia de la Universidad Distrital, donde el abuso del ESMAD fue parte del pliego, un año desde que escribí en esta página el ingreso de la Policía a la Universidad del Atlántico, un año desde que empezamos a hablar del paquetazo, que a final de cuentas, nos terminaron metiendo; en noviembre de hace un año que estábamos en las calles, salieron toques de queda, muerte de jóvenes, retenciones ilegales, patadas infernales, en fin, un año desde que estamos con el mismo cuento de abuso policial, asesinatos sistemáticos y olvido estatal. Si hubiera democracia, ¿no estaríamos ahora hablando otro tema? ¿no nos resolverían los problemas que nos aquejan?
No nos escuchan. Independiente de cómo transmitamos las cosas, se niegan. Y así, mi querido lector, es como se derrumba la democracia. Porque no es solo salir a votar un día, la democracia se debería desarrollar permanentemente en el recorrido estatal: cuando te exigen una reforma policial, acudes al llamado, dialogas, concilias, no te disfrazas de oficial y entras a una divercity aventura. Escuchar, proponer, conciliar, trabajar de forma conjunta con el pueblo, eso es una verdadera democracia, donde los funcionarios reconocen que son servidores de la nación, que nos deben respuesta a nosotros, no nosotros a ellos.