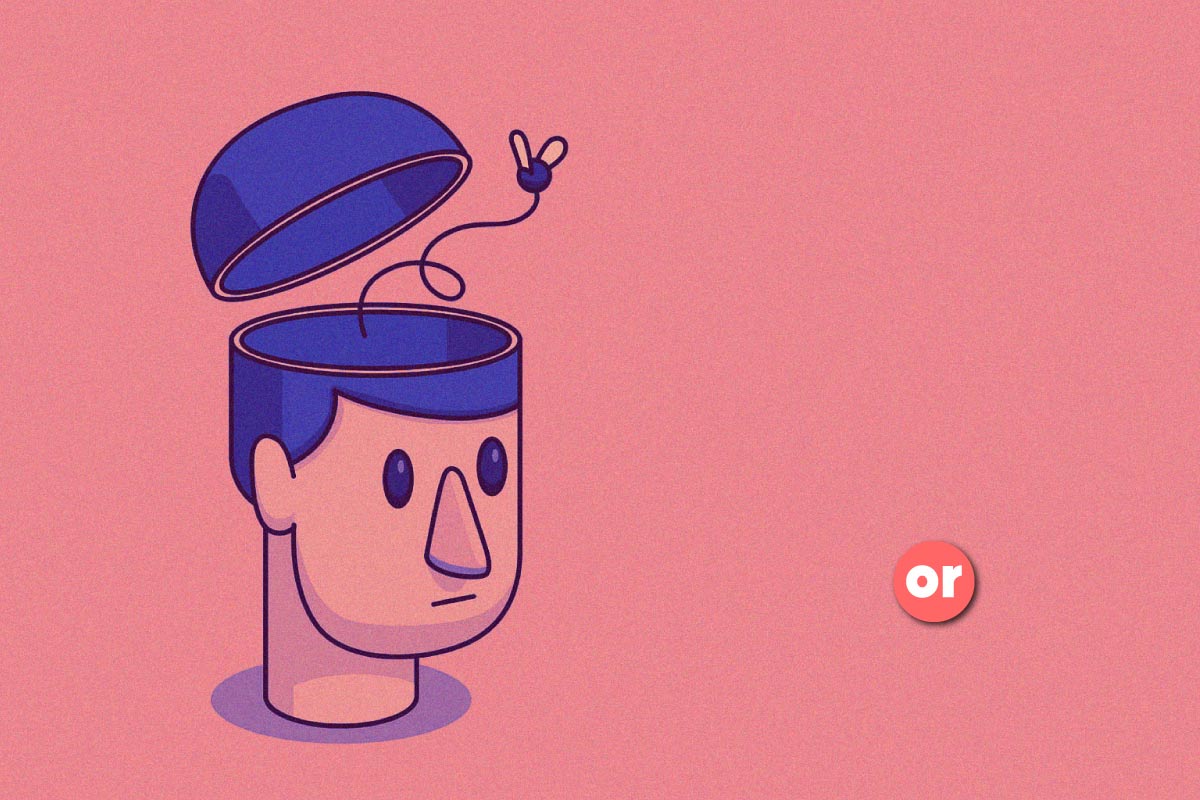Columnista:
Félix José Valera Botero
Voy a decir con franqueza lo que siento: no hay a quién admirar.
Esta es una verdad terrible —si es que es verdad— que conmueve los fundamentos del espíritu. Creo que el liderazgo que buscamos afanosamente no siempre está en las acciones humanas, es decir, en la parte activa, sino también en lo pasivo y latente: en la personalidad, la cultura, la inteligencia, el carisma de los grandes hombres. Se puede ser líder sin hablar todos los días. Se puede ser líder sin tener la responsabilidad del manejo del Estado ni del partido. Y aún se puede ser líder, aunque el país y los que siguen la misma corriente ideológica desprecien la preeminencia de cada cual. Y se puede, por el contrario, tener todas las responsabilidades y las capacidades ejecutivas y no ser líder de nada.
El hecho fundamental es que nuestra sociedad ha ido perdiendo la categoría heroica del gran hombre. Y ahora que la historia sobrepasó la vigencia de los fundadores de la sociedad contemporánea, la fila de hombres que han venido detrás deja de ser admirable, y en ocasiones asusta, por su medianía.
Somos un país sin clase dirigente. Buenos empresarios, y malos estadistas. No tenemos filósofos públicos, es decir, publicistas, como se les llamaba en el siglo pasado antes de la fundación de las agencias de publicidad. No tenemos pensadores. Tampoco existe una clase intelectual. Las universidades colombianas no formulan teorías económicas, como las de Chicago o Londres; ni teorías jurídicas como Harvard; ni éticas, como Salamanca; ni políticas como París… los políticos sabios privados que existen por ahí, se dedican a una pasiva contemplación de la decadencia. Sabemos que son sabios, porque sus amigos lo dicen así, pero el inmenso fruto de sus inteligencias se queda encerrado en sus cráneos relucientes, como en el cofre de un avaro.
El héroe para Carlyle, era el conductor de hombres, en cualquier rama del conocimiento. Nosotros tenemos antihéroes: Jaime Bateman Cayon, Gentil Duarte, Antonio García. Pero también la tipicidad de lo vulgar es una forma de heroísmo. Inclusive la imagen de la máxima autoridad pertenece a esta categoría. Es buen mozo, simpático y cotidiano. Es el prototipo de una superficialidad. Es consuetudinario, es decir, previsible y antisingular. Es muy popular, precisamente porque es la negación del héroe, y representa la consolidación de un temperamento mediano y establecido, que es el temperamento del pueblo.
Sin líderes, sin héroes, y sin grandes hombres a quienes podamos admirar, es natural que el alma del pueblo quede aplastada por la falta de ilusión. No se suscitan esperanzas, ni tampoco inconformidades. El cuerpo colectivo de la nación va disminuyendo, como el cuerpo de un raquítico, hasta cuando el único impulso vital es la propia supervivencia. Una supervivencia sin matices, sin prominencias, sin alguna singularidad, plana y árida como los grandes desiertos.
En alguno de los tantos artículos que se cruzan, el cual no recuerdo el nombre exacto ni quién lo escribió, explicaban la decadencia de las civilizaciones por la falta de un reto-respuesta. Es verdad que la Constitución del 91 quiso solucionar quizás muchos desafíos predominantes de nuestra sociedad. Por ello, tal vez, nuestra generación es mediana, individualista, promedio, bien vestida, sin la responsabilidad moral del servicio. Y por tal motivo estamos perdiendo una guerra pasiva, contra los fundamentos mismos de la sociedad, contra los valores más sublimes, contra la esencia de nuestro ser histórico. Nuestra sociedad vive de la inercia que viene de atrás, como una pelota que se lanza al aire y sigue subiendo unos instantes, después de acabada la fuerza, antes de comenzar a bajar.
Pero es ley incontrovertible de la física, y de la política, que después de la quietud viene el descenso.