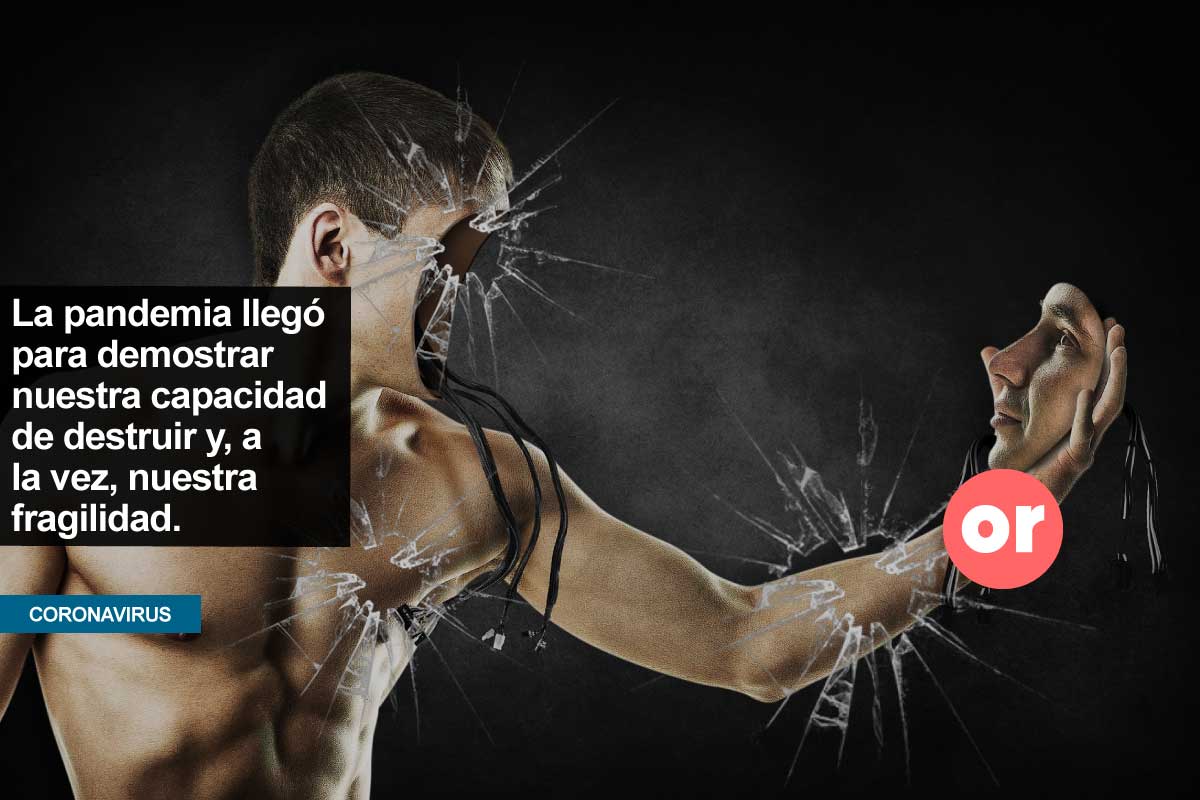Columnista:
Germán Ayala Osorio
La pandemia del coronavirus o COVID-19 se erige, con lujos de detalles, en una coyuntura mundial, cuyos efectos y complejidad deberían de generar en el mediano plazo una revisión crítica sobre las maneras en las que el ser humano decidió poblar y “ordenar” el planeta.
Sin que haya aún claridad sobre el origen del virus, la pandemia llegó para demostrar y poner en cuestión varios asuntos, a saber: el primero, nos demuestra y reconfirma la fragilidad del ser humano. Una especie con toda la capacidad para someter al planeta a sus designios, como si cada uno de nosotros fungiera como un pequeño Dios, viene convirtiendo a la Tierra en un muladar, y de manera concomitante, en un gran casino en el que juegan la vanidad, el amor por el dinero y la arrogancia de cientos de millones de seres humanos que creen dar manejo a su condición finita, otorgándole valor absoluto al dinero y a los placeres que descubrieron para mentirse y, por esa vía, vivir en un mundo artificial y artificioso.
Otro asunto que el COVID-19 pone en crisis es la globalización misma. Si McLuhan ya había señalado y hecho referencia a la aldea global, hoy esa aldea no solo se nos hizo más pequeña, sino frágil como la vida misma. De allí la necesidad de revisar el sentido de habernos globalizado, hasta convertir a la Tierra en un espacio de circulación constante, a manera de una banda sin fin, de materias primas, de personas, de enfermedades y de costumbres, en un incesante espectáculo de contaminación de mares, ríos, selvas y bosques; y de la consolidación de la ciudad como un referente de civilización.
Y qué curioso que hoy las ciudades son nuestras grises y enormes cárceles en las que permaneceremos por el miedo al contagio, al otro, a ese otro que, en una creciente misantropía, ya lo miramos con recelo porque tose, o porque simplemente se nos acerca. Ya lo hemos hecho con mendigos, pobres, judíos, afros, campesinos, indígenas y todo aquel que un régimen o un grupo humano decida elevarlo a la condición de enemigo o desechable.
Otro asunto tiene que ver con lo positivo que resultan las cuarentenas masivas. Muy seguramente los confinamientos harán posible que animales no humanos circulen por calles, avenidas, selvas, ríos y playas. De hecho, ya reportan la circulación de especies salvajes merodeando por ciudades y pueblos. Regresarán por caminos y senderos que antes transitaron con seguridad.
Muy seguramente, el silencio de las ciudades llamará la atención de jabalíes, perros de monte, zorros y aves, entre otras especies, que con justa razón temen encontrarse con ese ser humano, sea o no cazador furtivo. Pienso, entonces, en que los ecosistemas descansarán de nosotros, los únicos capaces de someter y transformar, a nuestro antojo, esas complejas relaciones rizomáticas que llamamos naturaleza.
Detengámonos ahora a pensar en las medidas y decisiones que hacia futuro se deberán o podrán tomar, en virtud de la presencia incontrastable y dominante de la especie humana. Creo que es tiempo de pensar en el decrecimiento poblacional. Ya es hora que politicemos, en el mejor sentido de la palabra, la procreación. Ya no puede venir atada esa decisión de traer hijos al mundo, en una de las máximas de la libertad individual. No. Hay que poner en crisis ese “sentimiento de realización humana” que impulsa a mujeres y hombres a reproducirse, especialmente cuando la acción misma de aparearse, deviene en un acto de dominación validado y legitimado por la universal cultura machista que convirtió a la mujer en un instrumento reproductivo.
Ahora bien, detener por un tiempo la reproducción humana traería impactos y profundas transformaciones económicas y sociales. De allí que la necesidad de invertir la balanza y poner como prioridad el goce estético de la naturaleza; eso sí, sobre la base de una ética ambiental que motive ponerle límites al desarrollo y al crecimiento económico y, por esa vía, detener la deforestación, al tiempo que se aumentan las acciones de recuperación de ecosistemas gravemente afectados por la presencia del ser humano.
No se trata de caer en prácticas misantrópicas. Tan solo es un llamado a abandonar la arrogancia que como especie a diario exhibimos frente a esos animales no humanos que molestamos con nuestra presencia, solo para dar rienda suelta a esa aparente necesidad de sentirnos dominantes o por la atracción infantil que nos impulsa a tocarlos y a quererlos convertir en mascotas exóticas.
Y ya para el plano local y, a pesar de que no fuimos educados para admirar y proteger la biodiversidad que nos acompaña aún, es urgente que la universidad como actor de la sociedad civil, oriente desde ya discusiones académicas y científicas que hagan posible poner en crisis el actual modelo de desarrollo, en particular, el que se viene promoviendo en la Altillanura colombiana y en la Amazonía. Un desarrollo que, sustentado en el modelo de la gran plantación, la ganadería extensiva y las prácticas extractivas, es a todas luces insostenible y claro generador de próximas crisis ambientales como las que posiblemente están detrás de la existencia del COVID-19.
Ojalá que esta pandemia sirva para que cada ser humano en el mundo se confronte. Y que quienes tienen el poder para adoptar decisiones, se tomen el tiempo para examinar lo que como especie dominante le hemos hecho a Gaia.
Si los centros de poder mundial no adoptan medidas como el decrecimiento poblacional, entre otras, muy seguramente afrontaremos nuevas pandemias y problemas graves que nos harán ver, con una fuerza inusitada, lo difícil que será, en adelante, vivir juntos.