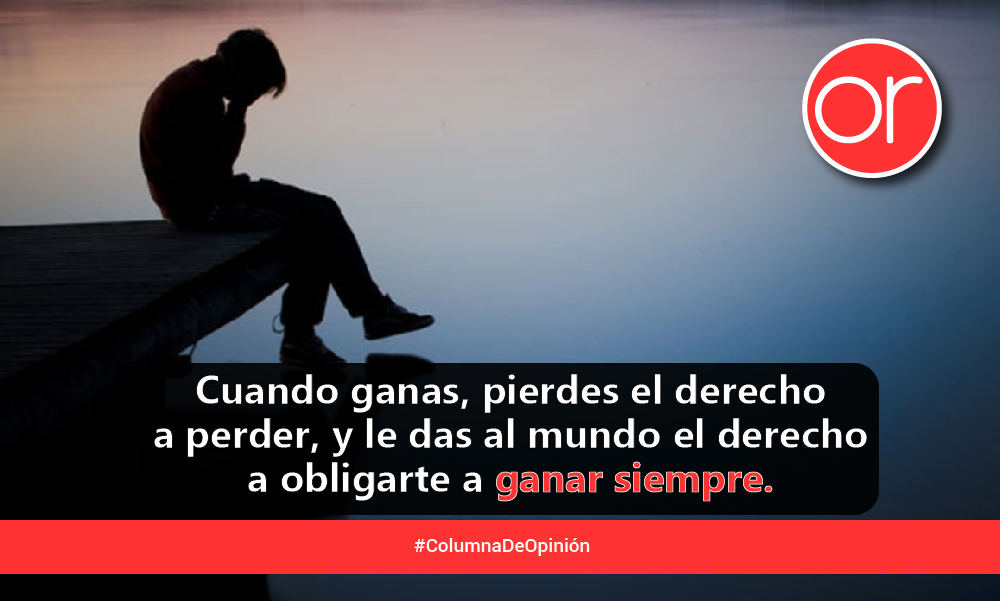Cenaban en un restaurante bogotano. Alberto Salcedo Ramos le preguntó: “Maestro, ¿usted por qué escribe tanto sobre perdedores?”. “Es que todos somos perdedores: es sólo una cuestión de tiempo”, respondió Gay Talese, el cronista vivo más famoso de Estados Unidos.
Lo inevitable es lo más difícil de aceptar, lo más fácil de contradecir. El éxito es el nuevo tirano. Además de “industrializar la sensibilidad”, como lo plantea Norman Birbnbaum, la posmodernidad hizo del éxito el único fin posible y la única razón de nuestro circunstancial tránsito por el mundo.
Poco importa que nadie sepa qué es: todos queremos ser exitosos, a todos nos da miedo no serlo. Nos convencieron de que el éxito —el triunfo— garantiza la felicidad porque los exitosos parecen estarlo siempre.
Necesitamos del drama para condimentar la existencia, de situaciones rayanas con el límite donde solo exista la posibilidad de ganar o perder, ser dignos del club de los que pudieron o caer en la mazmorra de los que quisieron y no pudieron. Algunos le apuestan al azar, otros montan su propia empresa o aspiran a ocupar la vacante que ofrece el dueño de algún negocio, otros participan en torneos de fútbol o en elecciones presidenciales, el resto inventa como puede su antes y su después. Son más los que pierden, son solo algunos los que ganan.
El fracaso —la derrota— es de las cosas más probables y recurrentes que puede sucederle a alguien en la vida. Pero no estamos ni estaremos preparados para la derrota. Nadie les advierte a los niños su inminencia. Nunca nos importó aprender a aceptarla y tramitarla.
En la vida se pierde más de lo que se gana, pero se gana. Lo malo es que se quiera —y se deba— ganar siempre. Que se quiera —y se deba— ganar como sea.
La ‘oveja’ Hernández logró lo que nadie nunca: ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con el equipo argentino de basquetbol. Hace un año, le dijo a Página 12 que ganar no aseguraba el éxito:
“Si vos vas a una charla mía, yo lo primero que digo es que el éxito no significa lo mismo que ganar (…) Yo lo tengo claro ahora, pero en algún momento no lo tuve claro. Yo no aceptaba una derrota. Me condicionaba el resto de mi vida, de mis días, mi relación con mis amigos, con mi familia y con mi salud, entonces dije: “Pará, tengo que salir un poco de esto porque soy un resultado caminando”.
Porque al final te das cuenta que podés ganar veinte títulos o ninguno y la persona siempre es la misma. No cambia absolutamente nada. Te lo puedo asegurar. Puede mejorar tu economía, porque hay gente que confía en vos y te paga más, pero te pasan las mismas cosas que le pasan a los demás. Tenés desamores, miedos, dudas y cosas lindas. El tema es cómo vos llevás todas esas cosas con o sin títulos. Al final, la vida siempre te acomoda. En dos minutos”.
El éxito es el escalón más próximo al fracaso. Es una etiqueta que te obliga a ser el mismo, a usar un mismo procedimiento convencido de que siempre vas a obtener el mismo resultado. A creer que se puede escribir el propio destino con las lógicas de la matemática. Es la posibilidad de cumplir un sueño y, en el peor de los casos, a dejar de soñar.
“Ya cumplí mi sueño y el de mi familia”, declaró Enzo Pérez minutos después de ganar la última edición de la Copa Libertadores. Cuando ganan, los futbolistas se dan cuenta de que el éxito jamás es definitivo. Que cuando ganas, pierdes el derecho a perder, y le das al mundo el derecho a obligarte a ganar siempre.
A los nueve días de ganar el partido más importante de sus vidas, los jugadores de River Plate perdieron contra Al Ain, equipo de Emiratos Árabes nunca antes pronunciado en Occidente. Hubo estupor. La palabra fracaso proliferó en los medios. El mundo del fútbol es la mayor productora de fracasados exitosos en el mundo. La vil máquina sube cristianos a un pedestal para verlos caer y saciar el morbo y el resentimiento engendrado por la frustración en nuestro bárbaro inconsciente.
Quizás la ansiedad del éxito sea provocada por el deseo de sentirse y saberse otro. Cioran lo dijo mejor que nadie: “Cada uno de nosotros hace hasta lo imposible por no verse condenado a sí mismo”.
La mediatización de lo mediático también tiene la culpa. Todas las luces apuntan siempre hacia el que gana. Los hologramas del éxito producen envidia y admiración. Los perdedores son la materia prima del temor y la burla. Cada que puede, el sistema nos recuerda que no todos podemos comer del mismo plato. No queda más opción que llevarse al límite a sí mismo porque en este modelo competitivo el éxito de fulano es el fracaso de mengano.
En Matar a un ruiseñor, la novela escrita por Harper Lee, Atticus le dice a su hija: “Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final pase lo que pase. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence”. El éxito —la victoria— es una anomalía, un milagro, el fruto de la terca esperanza. Vale la pena tenerlo en cuenta para este 2019 que, al igual que las caricias, las decisiones, las ilusiones y el amor, solo sucederá una vez en la vida.